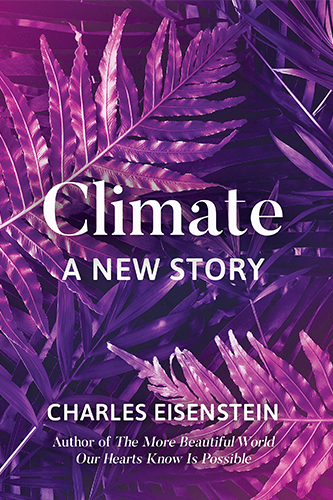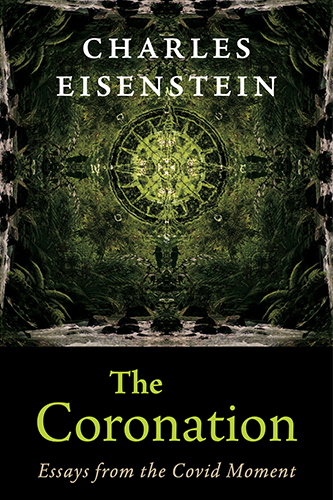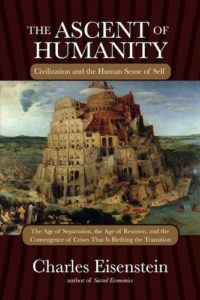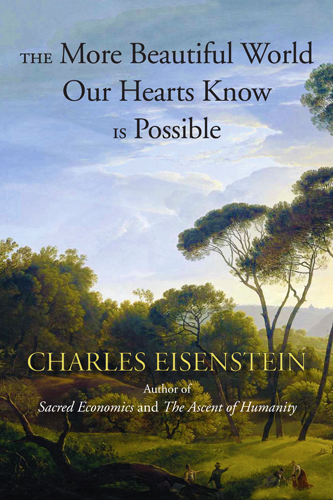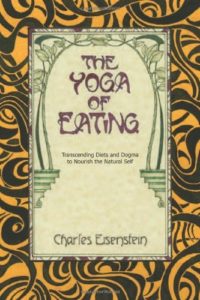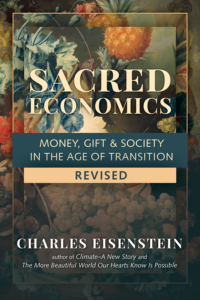Un mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible
Capítulos
Capítulo 26: Odio
El que lucha demasiado contra los dragones se convierte en un dragón; y si miras demasiado el abismo, el abismo te mirará a ti.
— Nietzsche
Humanizar a un oponente puede ser un desafío para los aliados que todavía están habitando una Historia de Odio. Podrían interpretar la nueva visión como suavidad o traición. “¿Cómo podrías disculpar a esas personas?”
Un amigo mío, un veterano militar comprometido con la paz, me contó la historia de un amigo suyo que tuvo la oportunidad de servir como chef personal a nada menos que a Dick Cheney, un hombre que millones de liberales perciben como un ser humano horrible, un belicista intrépido, sin alma, engañoso. Mi amigo, esperando la confirmación de esta opinión, le preguntó a su amigo cómo era trabajar para Cheney. “Maravilloso”, respondió. “Se puede decir mucho sobre el carácter de alguien por la forma en que trata a la ayuda doméstica, y él siempre me trató con calidez, dignidad y respeto, a pesar de que yo solo era un cocinero”.
Esto no es un respaldo a las opiniones o conductas políticas de Dick Cheney. El punto aquí es que un ser humano perfectamente decente, albergando las mismas motivaciones y miedos básicos como cualquier otro ser humano, puede hacer cosas horribles en un contexto y cosas admirables en otro.
El error de atribuir el mal comportamiento al mal personal tiene una imagen especular que resulta en una especie de traición. Es pensar que debido a que Cheney o quizás algún CEO corporativo son personas amigables e inteligentes que sus puntos de vista no deben estar tan equivocados. Esto lleva al fenómeno del “ambientalismo del gobierno central”— para describir a aquellos que han trabajado tanto tiempo y de cerca con sus homólogos de Washington, DC en los negocios y el gobierno que absorben gran parte de su cosmovisión y, más insidiosamente, su consenso sobre lo que es posible, práctico y legítimo. Es un desafío mantenerse fiel a lo que servimos sin denigrar a quienes no lo sirven.
¿No sería bueno si el problema fuera realmente la avaricia y la maldad de los individuos cobardes que sostienen las riendas del poder? Entonces la solución sería tan simple—simplemente retira a esas personas del poder, recorre el mundo del mal. Pero eso es más de la misma guerra contra el mal que ha estado con nosotros desde que las primeras civilizaciones agrícolas inventaron el concepto del mal. Más de lo mismo solo traerá más de lo mismo. Seguramente ha llegado el momento de una revolución más profunda.
La activista de transición Marie Goodwin comenta, “La solución de erradicar lo ‘malo’ haría que la solución de los problemas del mundo, que parecen tan abrumadores, fuera una tarea factible en nuestro paradigma actual. Por eso lo defendemos a toda costa. Creo que las personas se sienten realmente abrumadas por el aluvión constante de malas noticias e historias de desastres de hoy, todo lo cual (se nos dice) puede resolverse ganando, principalmente con fuerza, la lucha del bien y del mal”.
Es tranquilizador porque reduce muchos problemas a uno solo y explica el mundo de una manera que no desafía nuestra mitología más profunda.
De una manera perversa, al negarse a odiar, estamos cometiendo una especie de traición. Estamos traicionando el odio mismo; estamos traicionando la historia del mundo que enfrenta al bien contra el mal. Al hacerlo, incitamos el desprecio y la furia de los antiguos aliados, quienes nos ridiculizan por ser tan suaves e ingenuos para pensar que sus oponentes pueden ser tratados como cualquier cosa menos enemigos implacables.
Recuerdo haber leído una columna del brillante y abrasivo izquierdista Alexander Cockburn en el que recordó una experiencia formativa en su educación como periodista político. Un editor le preguntó: “¿Es puro tu odio?”, un estribillo que Cockburn repitió a muchos pasantes. El mundo de Cockburn era un mundo de hipócritas y fanfarrones, de venalidad y avaricia, de mentirosos descarados y líderes crueles, y de los aduladores y chelines que los habilitaron. Debo confesar una especie de placer impío en el ingenio y el veneno con el que envió a sus oponentes, pero también era consciente de la presión psicológica—separado de la evidencia o razonamiento que presentó—para estar de acuerdo con su visión del mundo para no ser contado entre los engañados y los apologistas que tan cruelmente ensartó.
Con igual fervor, aunque quizás menos delicadeza, los expertos de la derecha hacen lo mismo que hizo Alexander Cockburn. Debajo de la mezcla de opiniones, prevalece la misma forma mental. Aunque reconocemos los ataques ad hominem como injustos o irrelevantes, no podemos resistirnos a lanzarlos, debido al disposicionismo que impregna nuestras creencias. Fulano no está de acuerdo conmigo porque es una mala persona. Por “malo” podemos sustituir todo tipo de adjetivos, pero el juicio es palpable. He dejado de leer comentarios sobre mis artículos por todo el vituperio personal que debo atravesar. Los comentaristas me imputan todo tipo de deficiencias intelectuales y morales. Soy ingenuo. Soy un narcisista, aspirante a hippie que nunca ha tenido ninguna experiencia real. Soy solo otro arrogante hombre blanco acaparando un escenario. He pasado por alto una falla lógica trivial en mi argumento. Debería conseguir un trabajo de verdad. Y por otro lado, los partidarios me proyectan varias cualidades santas que obviamente no poseo, al menos no más que nadie.
Eso se siente bien. El problema es que una vez en un pedestal solo hay un lugar para ir después. El más minúsculo delito menor en mi página de Facebook provoca intensas críticas. Publico una foto de mi hijo adolescente con su cita para el baile de graduación y me critican por ver a las mujeres como objetos (porque la llamé una “cita para el baile de graduación”). Publico una foto de mi hijo dormido en mi regazo mientras escribo, y me critican por exponerlo a la radiación electromagnética y no prestarle atención empática. Mi punto aquí no es defenderme—las críticas tienen cierta validez. Lo significativo es que los críticos a veces dicen: “Ahora tengo que cuestionar tu mensaje” o “Ya no puedo respaldar tu trabajo en buena conciencia”. Esto es alarmante: ciertamente no quiero que nadie acepte, por ejemplo, las propuestas de Sacred Economics para depender de mi pureza moral personal. Si estás leyendo el presente libro porque tienes la impresión de que soy una especie de santo, también podrías dejarlo ahora, para que algún día descubras en Facebook que no soy mejor que cualquier otro ser humano, te sientas traicionado, y descartes mi mensaje como el delirio de un hipócrita. Espero que consideren estas ideas por sus propios méritos, y no por los míos.
Los ataques ad hominem buscan desacreditar el mensaje desacreditando al mensajero—una táctica que se basa en el inverso de la visión disposicionista que las personas dicen cosas malas porque son malas personas. Si se puede demostrar que son malas personas, entonces lo que dicen también debe ser malo. El situacionista sabe que este punto de vista está equivocado y que las tácticas extraídas de él probablemente sean contraproducentes. Sí, debemos continuar exponiendo las verdades de la historia y el funcionamiento del mundo, pero si queremos que esas verdades se escuchen, no debemos envolver esas exposiciones en la penumbra de la culpa habitual. La lógica del control nos dice que al avergonzar a los perpetradores podemos cambiarlos, pero en realidad solo los llevamos más profundamente en su historia. Cuando soy atacado, busco aliados que me defiendan. “¡No, son los ambientalistas los que deberían avergonzarse, no tú!” Una y otra vez vamos a culpar al carrusel.
Cuando desplegamos florituras retóricas como “La culpa es de los “peces gordos en los bancos” quienes no les importa el sufrimiento del hombre común o la degradación del medio ambiente”, también sonamos ridículos para los banqueros mismos, a quienes, como la mayoría de los seres humanos, de hecho les importan sus compañeros humanos y el planeta. Si queremos llegar a ellos, nuestra articulación del problema debe evitar atribuirles mal personal, mientras que también es intransigente al describir la dinámica del problema. No puedo ofrecer una fórmula sobre cómo hacer esto. Las palabras y estrategias correctas surgen naturalmente de la compasión: desde el entendimiento de que los banqueros o quien fuera haría lo que yo haría, si estuviera en sus zapatos. En otras palabras, surgen palabras compasivas y efectivas de una comprensión profundamente sentida de nuestra humanidad común. Y esto es posible solo en la medida en que nos hayamos aplicado lo mismo. En verdad, ser un activista efectivo requiere un activismo interno equivalente.
Cuando nos encontramos en una historia diferente de la culpa y el odio, somos capaces de desalojar a otros de ese lugar también. Nuestros corazones pacíficos cambian la situación, interrumpir la historia en la que el odio es natural y ofrecer una experiencia que sugiera una nueva.
Espera. Tal vez estoy diciendo esto solo porque soy ingenuo. Tal vez mi educación suave y mimada me ha cegado ante la realidad del mal y la necesidad de luchar contra él con fuerza. Es cierto que no he experimentado de primera mano lo peor de lo que los seres humanos pueden hacerse el uno al otro. Pero déjenme ofrecerles la historia del activista y agricultor surcoreano Hwang Dae-Kwon. Hwang fue un manifestante militante antiimperialista en la década de 1980, una actividad peligrosa durante esa época de la ley marcial. En 1985 fue arrestado por la policía secreta y torturado durante sesenta días hasta que confesó haber espiado para Corea del Norte. Luego fue arrojado a prisión, donde pasó trece años en confinamiento solitario. Durante este tiempo, dice, sus únicos amigos eran las moscas, los ratones, las cucarachas y los piojos que compartían su celda, junto con las malas hierbas que conoció en el patio de la prisión. Esta experiencia lo convirtió en un ecologista y practicante de la no violencia. Se dio cuenta, me dijo, que toda la violencia que había soportado era un espejo de la violencia en sí mismo.
Su principio número uno para el activismo es ahora mantener un corazón pacífico. En una manifestación reciente, una línea de policías equipados con equipo antidisturbios marchaba hacia los manifestantes. Hwang se acercó a uno de los policías y, con una gran sonrisa, lo abrazó. El policía estaba petrificado—Hwang dijo que podía ver el terror en sus ojos. La paz de Hwang lo había vuelto incapaz de la violencia. Sin embargo, para que esto “funcione”, la paz debe ser genuina y profunda. La sonrisa debe ser real. El amor debe ser real. Si hay una intención de manipular, de parecer superar a otro, para resaltar la brutalidad al contrastarla con la propia no violencia, entonces el poder de la sonrisa y el abrazo es mucho menos fuerte.
Notas finales
- Escuché a Hwang hablar de estas experiencias en una conferencia y en conversaciones personales. También escribió una memoria de su encarcelamiento titulada A Weed Letter, que fue un best seller en Corea.